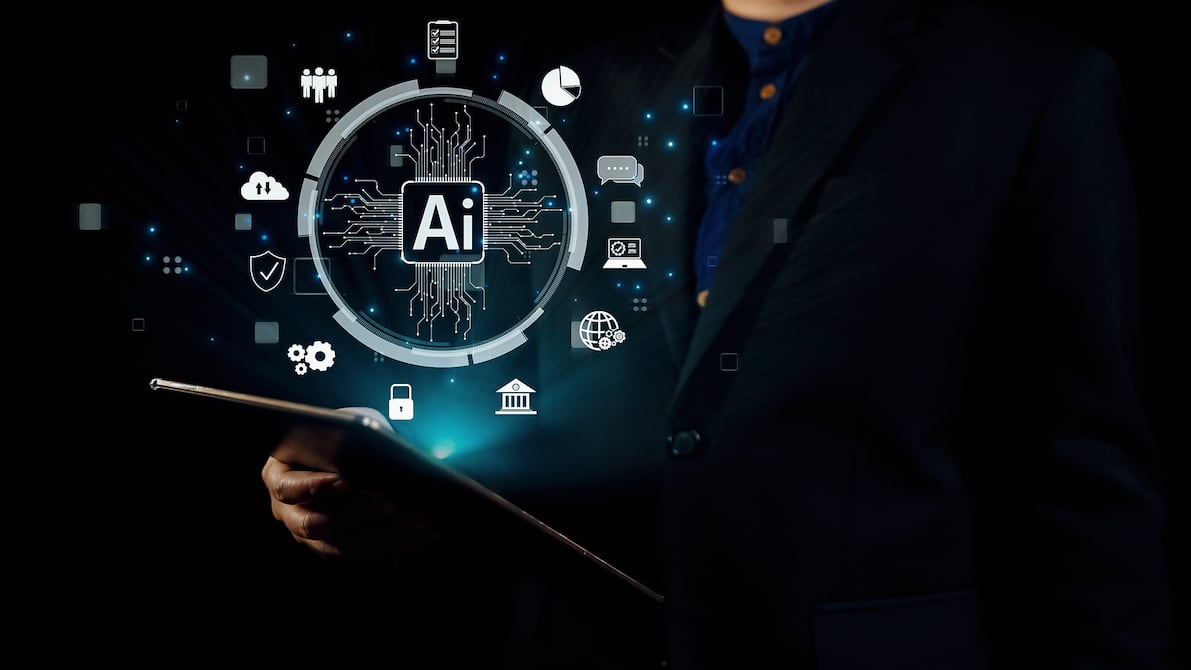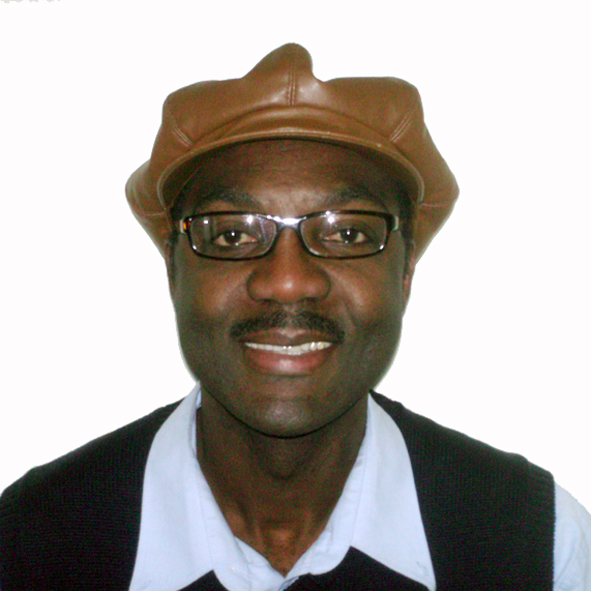Intenté resistirme a escribir, otra vez, sobre inteligencia artificial (IA). No por falta de interés, sino porque me incomoda caer en la reiteración. Pero hay temas que se imponen y terminan ocupando la mente, más por necesidad que por moda.
Desde ayudar a mi hija con una tarea hasta facilitar investigaciones complejas en segundos, la IA ya es parte de lo cotidiano. Sin embargo, mi inquietud va más allá del uso personal. Me pregunto cómo esta tecnología podría servirnos como país, es decir, cómo podría ponerse al servicio de los nudos estructurales que seguimos sin resolver. Porque si algo demuestra esta herramienta es que su verdadero potencial no radica solo en lo que puede hacer, sino en lo que estamos dispuestos a transformar con ella.
Fue entonces cuando pensé en un obstáculo real, uno que conozco de cerca y que afecta tanto al sector público como al privado: la obtención de permisos ambientales. Un proceso que, lejos de constituirse en un trámite técnico eficiente, se ha vuelto cada vez más complejo, ralentizando proyectos y demandando recursos significativos. Esta situación no es reciente ni menor, responde a una acumulación progresiva de normas, procedimientos y criterios que, si bien buscan proteger el interés público, han terminado por generar una carga operativa que dificulta la agilidad del sistema.
A lo largo de los años se han propuesto diversas soluciones. Algunas apuntan a reformas constitucionales o legales que tropiezan con comprensibles resistencias políticas, dada la legitimidad de los principios ambientales. Otras sugieren reforzar el aparato técnico del Estado, pero chocan con la falta de presupuesto y la alta rotación de personal. Incluso con un contexto político más estable, la implementación de estas propuestas enfrenta barreras operativas que no se resuelven de un día para otro.
Y es precisamente esa brecha entre lo necesario y lo posible lo que hace que la IA se vuelva una alternativa especialmente atractiva: una herramienta práctica, de implementación progresiva, cuyos efectos podrían sentirse en el corto plazo.
Hoy se estima que existen miles de permisos y auditorías ambientales en situación de rezago. Y esa cifra no deja de crecer. Cada vez más empresas, conscientes de sus obligaciones legales y del riesgo reputacional de operar al margen de la normativa, buscan regularizar su situación. Pero el sistema no está preparado para absorber esa demanda creciente ni para responder con agilidad a los nuevos trámites que surgen cada día.
En este contexto, una posible solución sería incorporar una herramienta de IA al Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), capaz de realizar una prerrevisión técnica de los estudios de impacto ambiental y auditorías. Basada en metodologías estandarizadas y bajo supervisión humana, esta función permitiría descongestionar el volumen acumulado y agilizar los procesos futuros mediante un filtro técnico que anticipe observaciones y fortalezca la calidad desde el inicio.
No se trata de sustituir personas, sino de brindar apoyo frente a una carga que desborda. Una IA bien entrenada podría revisar matrices de riesgo, sugerir mejoras y generar informes preliminares validados luego por funcionarios. El objetivo es reducir tiempos, no eliminar controles.
Además, esta solución no tendría por qué representar una carga económica si se gestiona adecuadamente. Existen fondos multilaterales que promueven proyectos de eficiencia institucional y protección ambiental. Esta iniciativa cumpliría con ambos propósitos.
Implementarla permitiría liberar recursos humanos hoy atados a tareas de revisión documental, para enfocarlos en inspecciones de campo, donde se necesita presencia real para combatir actividades ilegales y proteger ecosistemas vulnerables.
Con una buena gestión, esta propuesta incluso podría generar ingresos. La agilidad facilitaría la recaudación de tasas ambientales con mayor frecuencia. Y si su implementación implicara un costo adicional para los usuarios, estoy seguro de que los gremios empresariales lo verían como una inversión lógica. Frente a sanciones de hasta $ 94.000 o la imposibilidad de acceder a financiamiento, pagar una tarifa justa sería preferible.
Si se implementa con inteligencia, Ecuador podría convertirse en referente en el uso de IA para la gestión ambiental. Abordaríamos un problema común en muchos países con una respuesta innovadora, técnica y socialmente justa. Además, estaríamos liderando una conversación global sobre cómo armonizar desarrollo y sostenibilidad.
Esto exige más que ideas: requiere estructura y compromiso institucional. Lo esencial es abrir el debate, no imponer soluciones. Porque sí, necesitamos regulación sólida, capacitación, recursos… pero, sobre todo, decisión. Ecuador tiene un capital natural extraordinario. Y ahora, podría sumar un capital tecnológico al servicio de su gestión ambiental.
La IA no resolverá todos nuestros problemas, pero puede ser el impulso que necesitamos. Puede ayudarnos a cerrar la brecha entre el ideal constitucional y la realidad administrativa. Puede, en definitiva, convertirse en aliada de la transición ecológica que tanto proclamamos, pero aún no concretamos.
Estamos en un momento bisagra. Podemos seguir igual y esperar resultados distintos, o atrevernos a pensar diferente. No busco imponer una verdad, sino proponer una ruta, abrir una conversación y recordar que las grandes transformaciones comienzan con una idea. Y si esa idea puede ayudarnos a proteger la naturaleza mientras facilitamos el desarrollo, entonces vale la pena intentarlo. (O)